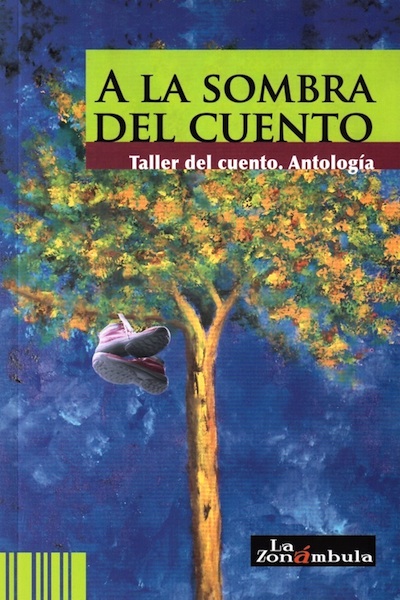20210606
20200627
20140101
MARASÚ
Un libro de Ramón Muñiz Sosa.
20111017
Nubes que pasan
20101223
La oportunidad y otros relatos

Por Andres Amezcua
En esta serie de relatos de Marco Aurelio Larios el eje central es la ciudad de Guadalajara. Ella es el testigo único que observa inmutable cada uno de los acontecimientos que suceden a los personajes. Ellos se mueven escurridizos por sus parques, sus plazas comerciales, sus mercados; sin darse nunca cuenta de su vigilancia. Creen engañar y se engañan al final ellos mismos. Son cuentos impregnados de un atisbo de sensualidad, sexo y traiciones. Y sin embargo, más allá de esto, lo que al lector más le atraerá es ese constante personaje llamado Guadalajara, la perla de occidente.
A lo largo de la lectura, es inevitable no imaginarse a cada uno de estos seres anónimos por el parque Revolución, por el Agua Azul, por plaza México, por el mercado Corona. Sólo por esto, sin dejar de considerar su prosa, los relatos de Marco Aurelio Larios resultan ya placenteros. La identificación es uno de los efectos que logra toda buena literatura y es ahí donde más acierta nuestro autor. No basta un buen uso formal y poético de las palabras, sino que es necesaria siempre una historia que haga que el lector se sienta plenamente identificado con ella. Y es en este sentido, donde nuestra Guadalajara se erige como la ciudad más bella del mundo en donde se pueda vivir. ¿Y por qué no creer esto? La fama y la belleza de las ciudades se basan también en que ellas han sido muchas veces el leit motiv de la literatura universal. Es tal la identificación que perderemos la conciencia de la ficción y llegaremos a un punto donde no sabemos si tales hechos son reales o meramente ocurrencias del autor. Él mismo juega con este efecto, y al final, por si alguna duda nos queda, nos deja unas direcciones de correos electrónicos para contactarnos con los protagonistas de cada una de las historias. ¿Realidad o ficción? Nosotros tendremos la última palabra.
Marco Aurelio Larios (Guadalajara México, 1959) es Doctor en Filosofía por la Universidad de Viena, Austria. Como académico actualmente es profesor investigador en el Departamento de Estudios Literarios e imparte cátedra en la carrera de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara. Ha impartido cursos de literatura en la Universidad de Viena, Austria; en la Universidad de Rennes, Francia; y en la Universidad de Zagreb, Croacia. Como escritor obtuvo el Premio Nacional para Primera Novela Juan Rulfo 1998, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el gobierno de Tlaxcala con El cangrejo de Beethoven (Fondo de Cultura Económica, 2002). Autor de los libros La música y otras razones para contar(Editorial de la Universidad de Guadalajara, 1994) Erato. Ars amatoria en Guadalajara (Arlequín, 1998) y La oportunidad y otros relatos (La Zonámbula, 2007). Y es Académico de lo Ficticio.
20100305
Reseña

Por Andrés Amezcua
A través de esta serie de cuentos y narraciones cortas que rozan la prosa poética en su máxima expresión, el autor nos lleva por laberintos construidos de palabras que nos pierden de vista el final del camino ya trazado, cuando de pronto ¡plaz! nos estrellamos con el duro concreto que significa la realidad y la condición humana de unos personajes inmiscuidos en unos sueños imperfectos.
La narrativa de Ascencio plasma narraciones que dejan un amargo sabor de boca por su crudeza, pero que a su vez nos dota de un gozo estético por su prosa poética siempre bien llevada y lograda: Tentado a mover los sueños, Un tenue reflejo, Espuma, la desgarradora pero ingeniosa Estado perfecto, en la cual contrapone y alterna los puntos de vista de los personajes; Fuegos artificiales, Lo que cabe en un parpadeo, Tornasol y muchas otras historias que componen este libro son una muestra de la brillante capacidad literaria de Roberto Ascencio.
20100215
Senda Narrativa
 Si no tardas mucho, te espero toda la vida
Si no tardas mucho, te espero toda la vida 20080312
Jacinta-Senda Narrativa
Jacinta
Por Laura Solórzano
Terminé la lectura de Jacinta pensado cómo definir el texto de Yolanda Ramírez, cómo referirme a él, cómo llamarle de algún modo. Un cuento de hadas? Un poema narrativo? Una historia para niños, un relato poético, un poema en prosa, un manifiesto femenino-mitológico? Se trata de un híbrido? un texto en el filo de dos géneros, un arcaísmo plenamente moderno? Pensar en él como poema o pensar en él como un cuento? Un poema dentro de un cuento de hadas que trata un asunto actual o viejo, pero vigente?
Aún cuando comprendo que darle al texto una definición o un nombre no importa, no deja de tener su interés el hecho de que fuera esta primera dificultad una forma de definición del mismo. Jacinta se mueve en varios terrenos, ocurre en el lenguaje y ocurre en la imaginación, ocurre entre las voces del narrador, y los personajes, entre el diálogo y el monólogo, así como sucede también en una algarabía de metáforas e imágenes colocadas con una libertad que sorprende e inquieta. Un cuento de hadas inquietante, intenso, sorprendente, que va de un lugar a otro, de un símbolo al otro. El espacio y el tiempo sin embargo, son los ejes que finalmente construyen esta ficción y dibujan el destino de Jacinta.
Jacinta es una mujer atrapada por un ogro, luego atrapada por la maternidad y finalmente por el silencio. La imposibilidad de huir o cambiar el destino es el tema del cuento, es el drama que empieza a formularse a partir del inicio de la vida conyugal y las voces que participan en el relato, la voz del narrador y la voz de Jacinta van tejiendo un mosaico, una colección de fragmentos emocionantes y coloridos por donde transita su vida.
Jacinta se desarrolla a partir del cuento de hadas, hecho que plantea una especie de sencillez sólo momentánea porque el texto se vuelve a cada instante más complejo. El lenguaje camina con abrumadora potencia para contar la historia de Jacinta: las percepciones de la infancia, los seres de la mitología, el ambiente del castillo y las voces que se meten al texto para seguir construyendo el tapiz de esta realidad evocada, equivocada, sujeta y dolorosamente brillante que inunda cada página.
El silencio para Jacinta es lo más difícil, ha sido arrinconada en el silencio, castigada en la soledad de la imposibilidad de la palabra como contacto amoroso. El drama de Jacinta crece, en la medida en que su voz va perdiendo la posibilidad de ser, y de lograr un vínculo.
Dice Jacinta: “construir un camino, un puente, un túnel, una avenida de palabras. Si sólo pudiera hablar sin que fuera sometida su voz….”
Me vienen a la memoria otros personajes femeninos en la literatura que han sido prisioneras de esta circunstancia doméstica y materna que las obliga a callar y asumir su realidad sin poder transformarla. Desde madame Bovary hasta Ana Karenina, las mujeres a merced de un matrimonio infeliz, a merced de su rol social, quedan imposibilitadas de dar a su pulsión vital ninguna salida. Sin embargo, recordando estas novelas, en ellas, la maternidad no restituye el amor, los hijos de Ana Karenina y de madame Bovary pasan desapercibidos, o casi son inexistentes (quizá porque estos personajes surgen de la pluma de dos hombres, dos escritores). En el caso de Jacinta, no es así. El vínculo con los hijos sí logra darle a Jacinta la experiencia del amor, pero no logra sin embargo salvarla del silencio. No hay otra vida y el muro del desamor e incomprensión del otro, se traduce en una cárcel invisible y penosa.
Es en esta cárcel donde la escritura resulta y ha resultado tiempo atrás, una vía de liberación, un escape, una fuga de la realidad opresiva, un vuelo hacia el exterior, de encuentro con la imaginación y, finalmente de encuentro con el interior del ser humano que muestra su luz y toda su oscuridad.
Como el arte en general, la escritura ha salvado a muchos. En el caso de las mujeres la escritura les ha devuelto su voz perdida. La salvación a través de la palabra que expresa no sólo la esencia de esta pérdida, sino algunas veces las causas y las circunstancias de este mutismo. El encierro se vuelve menos real si la voz puede salir, sí puede exponer su razón, y arrojar su veneno. Por eso Jacinta escribe, por eso pasa por esta experiencia reconfortada y plena.
Encontramos en este relato, una prosa que funciona con los recursos poéticos puestos al servicio de la narración. Un ejemplo de riqueza lingüística en conjunto con un relato que nos va sembrando en la silla de la lectura paso a paso, y observamos como el personaje se va hundiendo, se va muriendo en la desesperanza ante la grisura de su vida. El final es congruente con el de un poema y dejando en suspenso mi interpretación, creo que resulta de una fantástica ambigüedad y coherencia.
Jacinta no es un cuento feliz, pero sí es uno cuya felicidad está en la literatura y sus poderes de reencuentro con los eventos profundamente humanos que nos tocan a todos.
Jacinta en su decir
FCE, 9 de octubre, 2008
Por Jorge Orendáin
Dice Yolanda en sus decires que me conoció un día que leí poemas en el Paseo Chapultepec junto con Raúl Bañuelos. Yo no recuerdo haberla visto ese día entre el público, aunque ella asegura que iba con su hija Yolanda, y que un pulpo poético les había encantado. Y creo que hasta la fecha.
Un poco después —quizá medio año o un año— Yolanda apareció en mi taller de poesía en la SOGEM. Al finalizar esa primera clase, dije: “Vaya, al menos tendré una alumna que ha leído mucho, y que se ve interesada en la poesía y que habla, habla y habla”. Pero jamás volvió al taller. Pero no volvió para seguir estando en el estar. Al poco tiempo, quizá un mes, me escribió un correo para ver si podía ayudarle a corregir un libro —o mejor dicho, un proyecto de libro—. Ella me citó en la librería Gandhi. Después de la plática preliminar de buenas costumbres entre uno que se dice maestro y otra que se dice ex alumna de un día y escritora de un libro para niños, ella sacó un montón de hojas impresas con todos los colores que se puedan imaginar, y con tachaduras cada centímetro cuadrado. Lo primero que dije fue: “Caray, dónde me he metido. Mejor le voy a decir que tengo mucho trabajo y que saldré de la ciudad en pocos días”. Pero en eso llegó el querido Sebastián, su hijo y ahora uno de mis mejores amigos, y me mostró varios de sus robots que dibuja desde muy chico. Ahora yo ya no tenía escapatoria. Después Yolanda me regaló su libro El gran niño, y tanto ella como Sebastián me pusieron una bonita dedicatoria. No había duda, me habían secuestrado. Entonces, me llevé a casa ese montón de hojas —ahora llamado costal de huesos— y me puse a trabajar en sus textos. En ese tiempo, La Zonámbula no existía.
A la semana siguiente nos reunimos otra vez y le di mi opinión respecto a la estructura, personajes, diálogos y título; y también una lista modesta de algunos autores que consideré en ese momento se acercaban a su, hasta entonces, proyecto de libro. Confieso que la idea de salir corriendo de la primera cita, no hubiera sido la correcta. Aposté, sin conocer casi nada de la obra literaria de esta mujer, que Jacinta podía —y debía— crecer y madurar más, y que necesitaba un poco de tiempo, de lecturas y de otros ojos menos atarugados que los míos.
Pasaron más meses y nos hicimos buenos amigos a raíz de que la invité a las reuniones con mis amigos cada miércoles. Desde entonces a la fecha —hace más de dos años— han pasado muchas cosas en el camino. De las que puedo hablar, por obvias razones, es del surgimiento de la editorial La Zonámbula, que hasta la fecha llevamos 12 títulos, Entonces, después de haber leído y releído Jacinta desde muchas facetas: editor, maestro por un día, poeta, y otros etcéteras que ahora no digo, consideré que teníamos que publicarlo. Ya se imaginarán la cara de alegría que puso esta querida niña cuando le di la noticia. Esto, si mal no recuerdo, fue en febrero de este año. Jacinta llegó a la casa de Yolanda el 27 de agosto, un día que ella estaba muy triste.
En fin, Yoli. Te agradezco por estar cerca. Muchas gracias por dedicarme el libro; por confiar en La Zonámbula; por permitirme ser amigo de tus hijos Pedro, Yolandita y el rey Sebi. De seguro vendrán más libros, conferencias, cursos y buenos momentos. Soñar es la mejor manera de estar despiertos. Eso nos ha unido hasta la fecha. En La Zonámbula así creemos, y sé que lo mismo piensas.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos este día.
Buenas noches.
http://todoennoticia.com.mx/occidente-municipios-jalisco/cerda-martha-mientras-agonizas-la-zonambula-2020/
-
JACINTA Yolanda Ramírez Míchel (Morelia, Michoacán, 1965) reside en Guadalajara desde 1968. Es apasionada promotora de la lectura, maestra ...
-
Entre Caudales A brir la tempestad y la calma Alejandra Díaz Si nos adentramos por curiosidad en Caudales de Francisco Pamplon...
-
El cuentador de historias (cuentos), Ramsés Figueroa, Arnau Muriá, Patricia García) La señal del quieto (poesía), Diego Salas Caleidosc...